2. Historia de las lenguas
2.1. Latín y lenguas romances: origen y desarrollo

Figura 2. Roma.
Adaptada de G-tech (2019).
Se denomina al latín como la lengua hablada en Lacio; su inicio y desarrollo se estableció en Roma, región de campesinos y agricultores que se agrupaban en los pueblos etruscos y al sur de los griegos. La época en la cual se comprendió del imperio romano data del siglo III a. C. hasta finales del siglo II a. C., momento en el cual Roma se consideraba un gran imperio con amplias extensiones en todo el mediterráneo y el continente africano. La principal influencia que recibió el latín deviene del griego, dada la gran cantidad de colonias y pueblos que influenciaron la cultura romana e impactaron elementos como la literatura, la religión, la filosofía, la matemática, la tragedia y la música.
Del imperio romano se comprende una extensión geográfica que abarca toda Italia, Hispania (España), Galia (Francia, Bélgica, Suiza, Países Bajos y Alemania), la Isla Bretaña, Calcedonia, Grecia, Asía, Egipto y el norte de África. Toda esta amplia región estaba dominada por el latín, que se consideraba la lengua del imperio y obedecía a variaciones dialectales, según el espacio geográfico donde se ubicaban las poblaciones. Un periodo clave para comprender los fenómenos políticos, religiosos y culturales que transformaron el latín fue cuando se dieron las invasiones bárbaras, que se presentaron en el período de decadencia del imperio romano, por el siglo III d. C.
Las invasiones bárbaras significaron la pérdida del control del imperio de las fronteras, un ejemplo de ello fueron las grandes comunidades germánicas y que de la zona Escandinavia ingresaran al imperio y comenzaran a proponer unos cambios culturales que determinarían el destino de Roma. Uno de los factores claves de la decadencia del imperio fue la imposición de la religión cristiana a toda Roma, fenómeno que ocurrió por el año 312 de nuestra era y fue reconocido por Constantino, quien oficializó el cristianismo en el imperio.
La consecuencia de este cambio, significó renunciar a los factores que habían mantenido unida a Roma durante siglos por su herencia griega, esto representó que, con la imposición de la nueva religión, se realizara una transformación lingüística que dejaría al latín como la lengua principal de las iglesias, abadías, y, finalmente, de todos los espacios de conservación y proliferación de la nueva religión.
El proceso deconstructivo del imperio se expandió rápidamente, auspiciado por las invasiones de bárbaros que se consolidaron como nuevas tribus y estados independientes, tal es el caso de los godos, visigodos, burgundos, vándalos, entre otros. A lo anterior se suma la pérdida del uso de latín en las regiones de las islas Bretañas y toda la zona de África. Una de las implicaciones culturales que tuvo la decadencia del imperio romano fue el cambio en su lengua, así se encontraba un latín clásico reducido a la escritura, las ceremonias eclesiásticas, la cultura y el poder, y un latín vulgar, que consistió en la versión hablada. Esta bifurcación del latín, en clásico y vulgar, llevaría a la construcción de la dialectológica que terminaría en la formación de las lenguas romances.
2.2. Sustrato del latín
El romanista Fradejas, J. (2010) define las lenguas románicas como todas aquellas que proceden de la ciudad de Roma, y por romanización comprende el proceso económico, político y cultural que derivó en la creación de nuevas lenguas. Así, el sustrato es el proceso que se genera por la expansión del imperio romano, donde fue encontrándose con nuevas lenguas, algunas de corte indoeuropeo que fueron desapareciendo por la superposición que ejercía el latín sobre estas lenguas.
2.2.1. Ejemplo del celta
Una de las lenguas consideradas de sustrato es el protocelta, que se denominaba proto-italo-celta. Se supone que la zona de origen de los celtas pertenece al centro de Europa y existió entre el siglo XIII y el VI a. C. De esta lengua no se conservan casos específicos. La derivación del celta ha sido el celtaibérico, ubicado en la península ibérica; los cambios que se han identificado del sustrato céltico responden a influencias fonética y léxicas con las lenguas romances, como puede verse en el siguiente ejemplo sobre el sustrato del latín:
Tabla 1
Sustratos del latín y paso a lenguas romances
Para ver la tabla completa, dé clic sostenido sobre ella y desplácela.
Lenguas |
|||
Celta |
CAPRAM |
VITAM |
SECURUM |
Español |
Cabra |
Vida |
Seguro |
Catalán |
Cabra |
Vida |
Segur |
Francés |
Chevre |
Vie |
Seur |
Elaboración propia (2020).
En las influencias léxicas al latín se identifican términos que pasaron a las romances.
Tabla 2
Influencias léxicas del latín
Para ver la tabla completa, dé clic sostenido sobre ella y desplácela.
Lenguas |
|||
Celta -Latín |
CARRUS |
BRACA |
CAMISIA |
Español |
Carro |
Braga |
Camisa |
Catalán |
Carro |
Brague |
Camisa |
Francés |
Char |
Braie |
Chemise |
Elaboración propia (2020).
2.2.2. El latín vulgar
Para tener una comprensión de latín vulgar, se deben asumir la consideración de las múltiples variaciones que pueda tener el latín en el largo período que se usó como lengua. Para esto, corresponde determinar un enfoque de análisis para comprender sus cambios; estos pueden ser el estudio del latín desde los aspectos geográficos, en el marco de tiempo, en un lugar específico o de acuerdo a los estilos y edades de las personas que se comunicaban por medio de esta lengua. Para este fin, Fradejas, J. (2010) describe un total de cinco etapas cronológicas sobre el latín hasta el proceso de creación de las lenguas romances.
Haga clic en cada período para conocer la descripción
Latín arcaico
Desde el año 600 a. C. hasta la primera mitad del siglo III a. C. De esta época destacan los primeros intentos literarios de Livio Andrónico.
Latín preclásico
Desde la segunda mitad del siglo III a. C. a mediados del siglo I a. C. Es la época de los comediógrafos Plauto y Terencio y del polígrafo Catón el Viejo.
Latín clásico
Edad de oro: desde mediados del siglo I a. C. hasta el año 14 d. C., año de la muerte de Augusto. Es la época de los grandes escritores clásicos como Cicerón, César, Tito Livio, Virgilio, Horacio y Ovidio.
Latín posclásico-edad de plata
Desde la muerte de Augusto hasta el año 2000 d. C. Son autores representativos: • Tácito, Séneca, Plinio el joven, Patronio, Apuleyo, Juvenal y Marcial.
Latín tardío
Desde el año 200 d. C. hasta la aparición de las lenguas romances por escrito.
Latín medieval
Especie de lingua franca de la cultura medieval. No se habla, tan solo se escribe.
Latín humanístico
Lengua de ciencia. Se habla y trata de emular la lengua de Cicerón.
En el marco de los períodos descritos por latinistas sobre las variantes temporales, acorde a procesos literarios, políticos o culturales, existe una variante del latín que atañe a las variaciones sociales. A esta variante se le atribuye el nombre de latín vulgar, el cual responde al uso que la gente hacía de su propia lengua. A este cambio, del latín clásico al vulgar, se le atribuye el surgimiento de las lenguas romances.
Hugo Schuchardt fue el investigador que designó en el siglo XIX la variante llamada latín vulgar, que se entiende como el uso de la lengua que empleaban las comunidades de manera oral. En primer lugar, esta es una lengua que no está determinada por la cronología, dado a que, en cualquiera de las épocas de la existencia del latín se pudo presentar la variación vulgar, sea en la etapa clásica, la edad de oro o el período tardío. Se calcula que para el año IX d. C. comienza a escribirse, de allí su derivación vernácula y posterior lengua romance. En segundo lugar, no existe la categoría de textos escritos en latín vulgar, por lo que, para poder desarrollar la habilidad de la escritura, era necesario tener algún tipo de formación escolar, lo que redundaría en un uso del latín formal. A diferencia de la escritura, la forma de codificación del latín vulgar es a través de la oralidad, de la cual se disponen registros protorromances. Por último, se suele abarcar en el latín vulgar a las distintas variedades de tipo temporal, dialectal y de rasgo social, que eran usadas por todas aquellas personas que carecían de una instrucción determinada.
2.3. Lenguas romances
Una de las preguntas que se hacen los latinistas e investigadores consiste en fijar en qué momento surgen las lenguas romances. La respuesta a este cuestionamiento es totalmente imposible de responder, porque no pertenece a un momento determinado sino a la suma de sucesos culturales y lingüísticos que transformarían las formas de comunicación de las comunidades.
Como se vio anteriormente, el latín vulgar era empleado particularmente por la gente que tenía una formación educativa, por lo tanto, no había un código escrito y se comunicaban desde la oralidad. Este fenómeno, denominado como una nueva oralidad, sería el primer eslabón en la creación de las lenguas romances, porque significa una dirección especial que estaba tomando la lengua en el marco de la cultura. Este proceso implicó cambios con relación a la conciencia que iba adquiriendo la gente sobre el uso de un lenguaje diferenciado, por ejemplo, del que predicaban los sacerdotes o los ilustrados. Esta conciencia práctica supuso la transformación en las formas de comunicación, la creación de nuevas palabras y la materialización en la escritura.
En los tratados románicos se especifican tres perspectivas que serían determinantes para la creación de las lenguas romances, como son los aspectos metalingüísticos, sociolingüísticos y lingüísticos. En el caso del primer elemento, se considera que está codificado en las expresiones de los hablantes del latín, como lingua romana rustica, sermo rictus, sermo vulgaris. 1
Para el proceso sociolingüístico, Herman, J. (1997) fija dos momentos determinantes en la Galia; el terminus pos quem, este consiste en el tiempo previo (siglo VII) en el que los individuos reconocían el latín como su propia lengua. Para el año 813, se cree que ya las personas no reconocían el latín como su lengua, este período se designa como terminus ante quem, y describe la ininteligibilidad del latín. Como producto de estos cambios, comenzaría la reforma a la homilía, puesto que el lenguaje usado por los sacerdotes ya no era comprensivo para los feligreses; esta transformación cultural implicó la coronación de latín vulgar en los espacios sagrados y socialmente verticales.
Sobre los primeros vestigios de escritura de las lenguas romances, los historiadores concuerdan con establecer los siglos comprendidos entre el VII y el X como el tiempo en el cual comenzaría a surgir los primeros textos de la variación lingüística del latín hacia lengua romance. Algunos rastros de los escritos encontrados dan cuenta de la oralidad plasmada en la escritura en lenguas como el francés, el italiano y el español. Es en el territorio de Francia donde se identifica el primer manuscrito en legua romance; por el año 842 fueron publicados los Juramentos de Estrasburgo, originalmente atribuidos a los nietos de Carlomagno y publicados tras la derrota En la guerra de Fontenoy-en-Puisay.
2.3.1. Aspectos lingüísticos de las lenguas romances
El surgimiento de las lenguas romances supone la identificación de una serie de factores lingüísticos que las hacen comunes, por ello, se habla de una familia de lenguas romances y lenguas de tipo romance. Para Posner, R. (1996) la mayor razón o prueba de la existencia y valor de similitud de las lenguas romances son los grados de relación léxica; por lo tanto, establece una serie de criterios que caracterizan las lenguas romances como son la morfología, la formación de palabras, el léxico compartido y un vocabulario básico.
Haga clic en los botones para ampliar la información
Esta categoría comprende los elementos de marcadores TMA (tiempo, aspecto, modo) que presentan en común las lenguas romances, elemento que se ejemplifica en los rasgos morfológicos comunes de las lenguas romances.
Se presenta en el caso de las lenguas literarias romances, en las cuales el promedio es entre el sesenta y el ochenta por ciento del léxico; estas provienen de la Roma y, en consecuencia, se relacionan con el latín. Todas las lenguas romances presentan métodos similares de creación de nuevas palabras; en este punto, es decisiva la similitud en los cambios de categorías gramáticas nombre-adjetivo.
Italiano: pian / piano (muy tranquilamente); español: entender / entiendo.2
En el caso de las lenguas romances, se presentan los procesos de composición en menor variedad que otras lenguas.
Ejemplo
Francés: gratte-ciel / rasca-cielos; rouge-gorge / roja-garganta3 (petirrojo); nettadenti / limpiadientes (cepillo de dientes).
Una de las partículas que han heredado las lenguas romances consiste en el procedimiento para la formación de adverbios, que presenta sus principios en la composición. Este procedimiento viene el ablativo Iter del latín que, al pasar a las lenguas romances, se utilizaba como el ablativo mente. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo:
Francés: doucement / suavemente
Italiano: raramente / rara vez
Catalán: bellament / “bellamente”
Español: distintamente
Portugués: cruamente / duramente
Una verdad evidente para un hablante de una lengua romance es que su idioma comparte palabras con otras lenguas romances, como el portugués, el italiano o el francés. La única excepción que se presenta en las marcas de léxico compartido es el rumano, en el cual hay una distancia léxica superior que las demás romances. Este léxico funciona en las lenguas por pares, como son: español-portugués y francés-occitano. Estos pares tienen en común el 90 % de su vocabulario básico; en el caso del italiano, el del 80 % de similitud. El léxico compartido comprende un vocabulario básico de alrededor de 3000 palabras que tienen formas heredadas del latín y, por lo tanto, terminaron en uso de las lenguas romances. Algunos de los rasgos que comparten estas unidades léxicas son fonéticos, morfológicos y semánticos. Para conocer estos términos, existe un listado de palabras denominado Swadesh; este se desarrolló para determinar grandes listas de corpus que pudiesen ser comparados entre las lenguas romances para conocer sus similitudes y diferencias. Algunos de los términos de esta lista son:
Agua / aqua; animal / animale; beber / bibere, bueno / bonu; conocer / cognosc(ere); cuero / cornu; estrella / estella; diente / dente; hoja / folia; luna / luna; nombre / nomine; nuevo / novu; piel / pelle; todo / totu; venir / venire; yo / ego; árbol / arbore; boca / bucca; hombre / homine; tierra / terra; ceniza / cinere; volar / volare; sol / sole; lluvia / pluvia; oreja / aurícula.
2.4. Clasificación y número de las lenguas romances
Ante la pregunta por el número de lenguas romances que existen en el mundo, la mejor respuesta, según Posner, R. (1996), es que solo hay una: “las lenguas son lo suficientemente parecidas para poder considerarlas dialectos de la misma lengua” (p. 239). Por lo tanto, para determinar una cifra específica de la cantidad de estas lenguas usadas, se deben describir los parámetros y usos que realizan de ellas las comunidades lingüísticas en el mundo.
1
El primer elemento para considerar un valor aproximado de lenguas romances son las lenguas estatales; por estas lenguas se consideran el francés, el portugués, el italiano y el rumano. En algunos países hay variaciones para llamar la lengua nacional, para evitar remitirse a un territorio específico, como ocurre con el español de España, que algunos denominan castellano; el portugués de Portugal, que en Brasil pocas comunidades lo denominan vernáculo.
2
Un segundo parámetro son las lenguas literarias, que corresponden al catalán y el occitano. Su prestigio radica, principalmente, por su aporte literario en la época medieval y su importancia lingüística en zonas geográficas. El occitano o provenzal, se habla en el norte de Francia y es reconocido por el estado como variación lingüística regional hablada, que es utilizada dentro del sistema educativo francés. La tradición literaria del occitano se remonta a la poesía lírica que tenían los trovadores en la edad media, que eran distinguidos por la delicadeza de sus letras.
El catalán es una lengua que desarrolló su historia y valor literario al ser el idioma de uso en los procesos legales de las cancillerías de la corte de Aragón, en el siglo XV. Desde el período decimonónico ha tenido un valor relevante como lengua oficial en Barcelona, la cual fue prohibida y perseguida en el régimen franquista. En la actualidad, esta goza de un amplio prestigio en España y en el marco de la comunidad europea como una lengua independiente. Otras lenguas que se han considerado romances por estudio e inclusión en manuales lingüísticos han sido el retorromance, que se presenta en regiones del norte Francia e Italia y el romanche (romostsh, roumanche), que es la segunda lengua y está ubicada en el Valle del Rin. Por último, se tiene una lengua romance completamente muerta, como es el dálmata, vínculo entre el italiano y el rumano.
2.4.1. El francés

Se denomina como la segunda lengua románica de importancia en el mundo, con más de doscientos setenta millones de hablantes. Su lugar geográfico esta principalmente descrito en Europa; esta es la lengua oficial de Francia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Mónaco, la Islas británicas, Haití y el Canal de la Mancha. En el continente americano es hablada en la zona de Quebec, Canadá; también, se presenta en la zona francófona de África subsahariana, donde funciona como una lengua de competencia con los demás idiomas nativos y las variaciones criollas.
Los componentes históricos del francés se sitúan en el norte de Francia, donde existía un grupo de dialectos del cual hacía parte una unidad dialectal llamada franciano, que era hablado principalmente en París y sus alrededores. Esta variación logró convertirse en lengua oficial, debido a varias circunstancias que son reseñadas históricamente por Fradejas, J. (2010), quien divide estos hechos en tres momentos. En primer lugar, la creación y establecimiento monárquico y la creación de la corte en París, en el siglo XII; en segundo lugar, la importancia que representaba la capital como centro de formación de las letras y las ciencias, y, por último, la ubicación del centro espiritual del territorio en la abadía de Saint Denis. Así, todos estos factores contribuyeron a que la languae du Roi se impusiera sobre los demás dialectos y se lograra establecer como lengua oficial el franciano.
Con la posterior expansión del reino entre los siglos XIII y XVI, se logró la consolidación de una lengua en todo el territorio, influenciando todos los espacios de la vida social y cultural, en especial en el ámbito de las letras, por lo cual, se le designó un cambio al franciano por el término francés. Todo esto, acompañado de una política lingüística impulsada por la monarquía, que buscaba hacer del francés una lengua dominante, lo que implicaba la prohibición de otras variaciones. En la Revolución Francesa (1789) todas las variaciones regionales eran consideras como lenguas de la resistencia contra la república y sufrieron discriminación; posteriormente, se dio la creación de los primeros sistemas de escolarización que llevaron a la atribución del francés como la lengua de la instrucción educativa. Finalmente, se creó la Académie Francaise como la institución encargada de la preservación y el cuidado del francés.
2.4.1.1. Componentes lingüísticos
Dentro de las características generales de la lengua francesa está que esta no presenta la acentuación tónica, por esto, todas las palabras son agudas; el francés presenta una menor cantidad de sílabas que las demás lenguas romances y es una lengua que cuenta con un total de once vocales orales y cuatro vocales nasales. Esto se ilustra en la tabla 3, sobre las vocales francesas.
Tabla 3
Cuadro de vocales francesas
Para ver la tabla completa, dé clic sostenido sobre ella y desplácela.
Vocales francesas |
Equivalentes en español |
Vocales francesas |
Equivalente en español |
(orales) |
nasales (nasales) |
||
a (patte) |
a |
an (franc) |
- |
á (pátte) |
- |
ain, ein (nain, frein) |
- |
é (thé) |
e |
on (front) |
- |
ai (lait) |
- |
un(un, brunt) |
- |
e, eu, (je, jeu) |
- |
|
|
eú (jeúne) |
- |
|
|
i (lit) |
i |
|
|
o (ponme) |
o |
|
|
ó, au (rótir, paume) |
- |
|
|
ou (loup) |
u |
|
|
u (lu, vu) |
- |
|
|
Adaptada de Prieto, C. (2005).
La ortografía del francés proviene del latín, que consta de 23 letras del alfabeto y desde el siglo XII su escritura comenzó a ser principalmente fonética. Las reformas ortográficas que ha tenido esta lengua comienzan en el siglo XIII; como lo describe Prieto, C. (2005), se han realizado modificaciones, principalmente, sobre las variantes latinas. Un ejemplo de ello es vint (veinte), que se transforma en vingt, y doit (dedo), que se modifica con una “g” a doigt.
Por el siglo XVI se estandarizan las primeras consonantes j y v, que no se encontraban en el alfabeto del latín, estas letras comienzas su aparición en los textos escritos, y para el siglo XVIII se crea una nueva versión de la ortografía de la lengua.
En 1740 aparece la tercera versión del Diccionario de la Real Academia, que representa la base de la ortografía moderna del francés. Solo hasta la sexta edición del diccionario, en 1835, se adquiere la configuración normativa para la lengua francesa. Por último, desde el siglo XX se han intentado reformas para la ortografía, pero no han tenido buenos resultados ni han sido acogidos por la sociedad, por lo tanto, su sistema ortográfico es muy similar al de hace dos siglos.
2.4.2. Italiano

Al igual que el francés, el italiano data del periodo de estandarización que se ubica entre los siglos XII Y XIII, tiempo en el cual comenzaron a circular los primeros textos con lengua escrita, y en el cual no se tenía ningún respaldo institucional. Su prestigio, explica Posner, R. (1996), se debe al florecimiento de la variedad dialectal del toscano en su versión literaria, gracias al grupo conocido como las tres coronas de Florencia, que correspondía a los escritores Dante (1265-1321), Petrarca (1304-1347) y Bocaccio (1313-1375). De este proceso surgiría una versión estilística del toscano denominada lengua literaria, que fue emulada por los jueces y en los ámbitos legales desde el siglo XVI.
En el territorio italiano existía gran cantidad de dialectos regionales que fueron descritos por Dante Alighieri en su libro De Vulgari Eloquentia, en el cual buscaba llegar a la comprensión de cuál era la lengua digna que debía tener Italia, donde se encontraban las variaciones Brescia, Verona y Padua. En la historia se reconoce la primera creación de la academia europea de la lengua en 1583, que se inclinaba por el Florentino como lengua del territorio; posteriormente, aparecería la primera versión del diccionario de la Academia, en 1612, anterior a cualquier lengua romance.
El toscano se mantuvo desde Dante hasta 1861 como una lengua minoritaria dentro del mar de dialectos que había en Italia (se calcula que más de 700 variaciones dialectales). Desde 1860 se comenzó la unificación, que era la búsqueda de una lengua nacional; esta se constituyó como eje para convocar un proyecto de nación en el cual se encontrarán todas las regiones que conforman Italia, de allí que el italiano se convirtiera en el idioma oficial. Según se calcula, por los estudios del italiano, para esta época solo el 8.5 % de los italianos hablaba la lengua nacional, razón que fue aumentando en el siglo XX en la gran mayoría del territorio italiano. Pese a esto, existe una gran cantidad de variaciones dialectales que se han convertido en lenguas locales, como se ilustra en la tabla 4.
Tabla 4
Los dialectos italianos
Para ver la tabla completa, dé clic sostenido sobre ella y desplácela.
Dialectos septentrionales |
Dialectos toscanos |
Dialectoscentro-meridionales |
|
Grupo galo-itálico Piamonte (Turín) Lombardo (Milán) Genovés (o ligur) (Génova) Emiliano romañol |
Toscano (Florencia) Cismontano Ultramontano (Córcega) |
Umbro Romanesco Abruzés Napolitano Apuliano Lucaniano Calabrés |
Grupo veneciano |
Adaptada de Prieto, C. (2005).
En la actualidad, el italiano es la lengua oficial de Italia, también de Suiza, Ciudad del Vaticano, República de San Marino y de las zonas de francesas de Niza, Mónaco y Córcega (esta última es compartida con el francés). Fuera del espacio europeo se reconoce una gran influencia del italiano en América, producto de las migraciones de posguerra; por ello, se calcula que hay más de cinco millones de italohablantes en Estados Unidos y cerca de tres millones en Argentina. Otra variación de los italohablantes que se le identifica con esta lengua es el uso en países árabes como Libia, donde se usa como lingua franca.
2.4.3. Rumano

De las lenguas romances, es la que menos presenta similitudes con sus hermanas. Se habla rumano de Rumania y la República de Moldavia, también en zonas que eran de la antigua Unión Soviética como Hungría y Serbia. La variedad que se conoce y se maneja de forma estandarizada es el dacorrumano, que se habla en Bucarest y en las demás zonas del estado. Los otros dialectos que provienen del rumano son: arrumano, meglenorrumano e instrorrumano. Aproximadamente, 26 000 000 personas usan esta lengua, lo que la posiciona, por el número de hablantes, junto con el francés, el español, el italiano y el portugués. Para el año 1862 se logra la definición del rumano como lengua oficial, con el cumplimiento de una función nacionalista, al concentrar las minorías lingüísticas que había en Rumania, los Balcanes y Transilvania.
La latinidad del rumano se explica, según historiadores y lingüistas como Fradejas, J. (2010), por las migraciones que los romanos realizaron hacia lo que se denominaba como la población de Moesia superior e inferior (actual Rumania) cerca al Danubio y la región de Dacia. Esta migración se dio por el año IV a. C. con el origen de una colonización de romanos que se establecieron al sur del Danubio.
Tabla 5
Dialectos rumanos
Dialectos |
Rumano subdanubiano |
Munteano |
Arrumano o macedorrumano |
Moldavo |
Meglenorrumano |
Crisana |
Istrorrumano |
Adaptada de Fradejas, J. (2010).
2.4.4. Portugués

El nombre de Portugal significa “Portu-Cale”, y aparece después de la caída del Imperio romano; su ubicación geográfica de origen, se encuentra en el territorio que va desde Galicia hasta el norte de la actual Portugal. Allí, nació el gallego-portugués, que terminó de constituirse en estado en 1249, cuando se extiende el espacio portugués hasta Faro. En la actualidad se habla esta lengua en Portugal, Brasil, en los países africanos que fueron colonizados como Angola, Mozambique, Santo Tomé, Cabo Verde, Guinea–Bissau y algunos territorios de Asia. Esta expansión hace del idioma portugués la segunda lengua romance más hablada en el mundo después del español.
La historia del portugués se encuentra ampliamente relacionada con el castellano; ambas surgen en la península ibérica y sus territorios, en el marco de la decadencia del Imperio romano, sufren las invasiones bárbaras germánicas, de las cuales no quedan muchas huellas en el idioma y de los árabes en el 711, de quienes sí queda un amplio repertorio de préstamos en la lengua lusitana.
Para Prieto, C. (2005) es fundamental entender la extensión y amplitud de los árabes en el espacio lusitano, por su aporte a la cultura. Así, el autor reseña que los árabes estuvieron aproximadamente cinco siglos hasta la reconquista cristiana, que fue expulsándolos y retomando ciudades como fue el caso de Coimbra (1064) y Lisboa (1147). Como producto de este proceso de influencia del árabe al portugués, quedaron más de 4000 palabras árabes en la lengua portuguesa.
Tabla 6
Cuadro de arabismos del portugués
Arabismos del portugués |
Español |
Acoteia |
Azotea |
Adebe |
Adobe |
Alberca |
Alberca |
Alcáer |
Alcázar |
Alcaide |
Alcalde |
Alfoz |
Arena |
Aljube |
Cárcel |
Almoeda |
Almoneda |
Refém |
Rehén |
Alacrau |
Alacrán |
Alface |
Lechuga |
Alfarroga |
Algarrobo |
Álcool |
Alcohol |
Alecrim |
Romero |
Alfaite |
Sastre |
Aláude |
Laúd |
Alfinete |
Alfiler |
Álgebra |
Álgebra |
Algoritmo |
Algoritmo |
Arroz |
Arroz |
Atum |
Atún |
Azeite |
Aceite |
Azeitona |
Aceituna |
Jabalí |
Jabalí |
Laranja |
Naranja |
Cifra |
Cifra |
Adaptada de Prieto, C. (2005).
Una de las características centrales de Portugal han sido su experiencia en navegación; esto comenzó en el siglo XV, cuando se efectuó el proyecto de la expansión de la lengua portuguesa. Así, dentro de las figuras de marinos y capitanes, se destacan Enrique el Navegante (1394-1460), Pedro Álvarez Cabral (1500), quien fue el primer portugués en llegar a Brasil, y el navegante Fernando de Magallanes (1520), a quien se le atribuye en las crónicas de la colonización el bautizo del mar Pacífico, y, finalmente, Bartolomé Días (1547), quien llega a África y nombra el Cabo de Boa Esperanca.
Sin duda, de las expediciones portuguesas del siglo XV-XVI, la que más ha contribuido a la conformación de lusohablantes en el mundo, ha sido la llegada a Brasil. Este país tiene en la actualidad un poco más de 209 millones de habitantes y su lengua oficial es el portugués, superando en población a Portugal. Así, las influencias que ha tenido el portugués de Brasil han sido principalmente de las lenguas indígenas, como el tupí-guaraní y de las lenguas africanas.
Así lo reseña Prieto, C. (2005):
Tupí guaraní: mandioca (mandioca), tapioca (tapioca), abacaxi (piña), amendoim (cacahuate) y jacaré (cocodrilo). De las lenguas africanas se encuentran: cachimbo (pipa), candonga (halago), quindim (dulce), macaco (mono) y senzala (aldea).
Para Posner, R. (1996) la estandarización europea de la lengua portuguesa se logra gracias a la variedad del hablaba en Lisboa, y a esta que corresponde a una evolución fonológica de carácter idiosincrático.
Sin embargo, Fradejas, J. (2010) describe cuatro períodos del portugués:
Haga clic en cada período para conocer la descripción
Portugués antiguo o arcaico
Se presenta desde 1200 hasta 1540 y tiene variaciones del gallego-portugués, que se hablaba ampliamente en Galicia y presenta textos en romance como las Cantigas de Santa María de Alfonso X, y los textos de diplomacia (1269-1325).
Portugués antiguo
(1350 -1540)
Se producen los cambios en la pronunciación del portugués, que lo separa del gallego.
Portugués clásico
(1540-1850)
Se produce el bilingüismo portugués-castellano, por la anexión de Portugal a la corona española en 1640.
Portugués moderno
Desde 1850 hasta nuestra época.
2.4.4.1. Algunas características lingüísticas del portugués
El portugués, igual que el francés, posee un número de vocales orales y diptongos que no se presentan en las demás lenguas romances. Tal es el caso de la no diptongación de la e y la o, la evolución de ct a it y la pérdida de las letras l y n Intervocálicas, como se presentan en los siguientes ejemplos:
Tabla 7
Características lingüísticas del portugués con relación al gallego y el español
Latín vulgar |
Portugués |
Gallego |
Español |
Terra |
Terra |
Terra |
Tierra |
Focu |
Fogo |
Fogo |
Fuego |
Plaga |
Chaga |
Chaga |
Llaga |
Clave |
Chave |
Chave |
Llave |
Flamma |
Chama |
Chama |
Llama |
Oclu |
Olho |
Ollo |
Ojo |
Filiu |
Filho |
Fillo |
Hijo |
Adaptada de Fradejas, J. (2010).
Prieto, C. (2005) señala cómo el portugués presenta sonidos consonánticos que no se encuentran en el español, como ocurre con lo siguiente:
El sonido de la v es igual al de la b
El sonido de la ch francesa o la sh inglesa se representa en portugués como x (México se pronuncia Méshico) - El sonido de la j frances
El sonido de la j francesa
La z de zangar suena como la s de rose en inglés
Finalmente, el portugués presenta una importancia capital en el mundo de las lenguas romances por su número de hablantes y su literatura, en la cual ha tenido escritores como José Saramago, Nobel de literatura en 1998 (primero en lengua portuguesa), a quien se suman otros literatos en Portugal como Fernando Pessoa y Eca de Queiroz; en el caso de Brasil, se encuentra Jorge Amado, reconocido por novelas como Doña flor y sus dos maridos (1966), y Francisco Machado de Assis, entre muchos otros escritores.
2.4.5. Español

En su libro La maravillosa historia del español, Moreno, F. (2016) intenta dar respuesta a la pregunta por el origen y desarrollo del castellano. Así, el primer marco cronológico para ubicar los primitivos vestigios del castellano se ubica entre el 750 y el 950 de nuestra era en Castilla. En este territorio se encontraba una amplia población, ubicada en la península ibérica, que constaba de aproximadamente dos millones de habitantes y se hablaba una lengua denominada prerrománico o romance temprano. Para esta época existía una variedad del latín vulgarizado que se hablaba solamente en ámbitos eclesiásticos, sin contar con las variaciones romances como el leonés y el aragonés, como se ilustra en la siguiente tabla:
Tabla 8
Variaciones lingüísticas de la península ibérica del siglo X
Leonés |
Castellano |
Aragonés |
Farina |
Harina |
Farina |
Crexe |
Crece |
Pexe |
Chamar |
Llamar |
Clamar |
Peito |
Pecho |
Peito |
Adaptada de Moreno, F. (2016).
Así, el castellano se presenta como un espacio de convergencia entre las demás variaciones, con rasgos mínimos diferenciadores que hacían de esta lengua un espacio común y más cercano para la comunicación que el vasco (se hablaba en la región vecina de Castilla). Del castellano se recibe la herencia latina que le daba al idioma sus características fonéticas y líricas de las lenguas romances; la expansión de esta lengua en modalidades regionales se logra gracias a la literatura que se comenzaba a escribir en castellano, como ocurrió con el Cantar del mío Cid, escrita en el siglo XII y considerada como el nacimiento de la literatura en la reciente lengua romance, que permitió identificar un texto propio del castellano que pudiese dar cuenta de la nueva lengua y, a su vez, que lograse ser leída por pueblos que no tenían una alfabetización en latín y que solo conocían el prerromance. Esta novela caballeresca divulgaría el castellano a través de los cantares de gestas y de los juglares, que se presentaban en plazas y mercados para contar al pueblo la épica que disfrutaban tanto los nobles como los plebeyos en las comarcas.
De este modo, a través de la literatura, el castellano se iba convirtiendo en una lengua de predominio comunicativo para el reino de Castilla y los demás reinos cristianos, dado que se volcaron al romance la filosofía, la ciencia y la administración del gobierno. Con el tiempo se volvió completamente necesario usar e castellano para todas las familias, lo que permitió el florecimiento gramatical y léxico de la lengua, por medio de la adaptación de préstamos de las demás lenguas romances y de las variaciones que se hablaban en la península.
Para el siglo XIII, Castilla ya era la meca de la economía y la cultura en la península, bajo el reinado de Alfonso El Sabio. Se había decretado el castellano como idioma para la cultura y el intercambio comercial, por esto, se comienza a anexar al influjo del comercio y, por ende, a la lengua regiones como Burgos, Valladolid, Toledo y Salamanca. Esta expansión llevaría como resultado la denominación de la lengua de los reyes católicos, donde ya comenzaba a escucharse el nombre “español” o “lengua española”. La consecuencia directa de este proceso es la consagración del español en el siglo XV como el idioma para la comunicación de las principales actividades en España.
Entre los factores que permitieron el desarrollo del español, explica Moreno, F. (2016), se encuentra la creación de la imprenta por parte de Johanner Gutemberg en 1449, lo que facilitó la impresión de libros y textos que masificarían la lengua, haciendo más accesible el código y la disminución de la analfabetización. El primer libro impreso en territorio español sería El Sínodal de Aguilafuente en 1472; posteriormente, serían impresos La Celestina (1499) y El Lazarillo de Tormes (1554).
En el aspecto social y cultural, se gozaba en Europa del florecimiento de las artes y las letras; con la llegada del Renacimiento en Italia, serían famosas las obras de Dante, Petrarca y Bocaccio. En la lingüística, se recuperaría la gramática latina y se editaría la primera versión de Introctuctiones latinae (1481) y Grammatica Antonii Nebrissensis (1492), ambos libros de Antonio Nebrija. Con estos avances en materia idiomática, sumado la expansión y control del territorio de los reyes católicos, se llegaría a la más importante empresa del siglo XV en Europa: el descubrimiento de América.
Lo que comenzó como una expedición con fines comerciales, la ruta para llegar a oriente, se convertiría en el principal hito histórico de España. El proyecto de colonización y conquista español se convirtió en un asunto de interés eminentemente económico y religioso. En esta carrera, se zanjó una disputa con Portugal, que fue resuelta con el Tratado de Todesillas, que dividiría el espacio de colonización en dos territorios: en primer lugar, los países de Brasil y Cabo Verde serían para Portugal, y el resto, América Ibérica, sería para España; de allí surge la expansión de las dos lenguas romances en el continente americano: el portugués y el español. Finalmente, una expedición de López de Legazpi llegaría hasta Filipinas, en 1565.
2.4.5.1. Lingüística y colonización
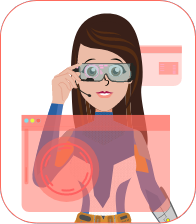
Observa:
En el siguiente video puedes apreciar una conferencia del académico Francisco Moreno Fernández sobre la relación entre lengua y la interculturalidad.
Instituto Cervantes [Instituto Cervantes]. (1 de agosto de 2019). Lengua e interculturalidad [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com
Antes de la llegada de los españoles, la variedad lingüística que existía en las tierras de las colonias eran de grupos étnicos como los mexicas, toltecas, mixtecas (México y Centroamérica), chibchas (Colombia) e incas (Andes); esta realidad cambió con el proceso de colonización y se divide en tres momentos, explicados por Guitarte, G. (1993) citado por Moreno Fernández (2016). El primer período se constituye de la formación del español y data de 1492 hasta 1550; el segundo período va hasta 1750, cuando comienzan a describirse las variedades del español según las regiones: el sur del continente, los Andes, las Antillas y Centroamérica. Por último, se identifican los procesos de independización de la corona española y la creación de estados independientes, a principios del siglo XIX.
Ya configurada la colonización española y con la creación de las reales audiencias a lo largo y ancho del continente americano, prueban que estas existían en Santo Domingo, Lima, Nueva Granada, Panamá, Charcas, Quito, Buenos Aires, Santiago, Caracas y Puerto Príncipe. Con esto, se comenzó el proceso de transmisión de la lengua a las culturas nativas que existían en el territorio; dicho proceso constó de tres fases: la transmisión del español, la hispanización y la individualización de los rasgos del español.
La primera fase tuvo como centro el sistema de encomiendas que manejaba España con las colonias; esta consistía en un poder que otorgaba la corona a los hidalgos y herederos de los conquistadores. El poder de los encomendadores les daba privilegios sobre las comunidades indígenas de explotación a cambio de una instrucción de la fe católica y de la “civilización”. A través del adoctrinamiento que realizaban los españoles y sus clérigos a los indígenas, se garantizaba la ampliación de la fe católica y, por ende, de la lengua española, lo que obligaba a las comunidades a abandonar sus creencias, sus ritos y sus lenguas.
La hispanización consistió en llevar a la lengua española a los escenarios de lo público, generando así la necesidad de usar el idioma como forma de prestigio social. Esto se vio en las generaciones de criollos y mestizos, producto de la migración de mujeres españolas en el siglo XVII y expansión de madres indígenas que tenían hijos con españoles. Esto posibilitaba la abolición de los recargos que se hacían a los indios por su condición, y los relegaba a los lugares más bajos en la imperante escala social promulgada por los colonizadores españoles.
Con el español de la península se exportaron los usos de los pronombres vos, tú y usted, y el seseo. La convergencia del español con las lenguas indígenas hizo que se requirieran préstamos léxicos como hamaca o choza, con lo que se llegó a una adaptación del español de américa y distinción del peninsular. Lo anterior permitió el proceso de creación de variantes dialectales acordes a las zonas geográficas del continente, organizado en cinco regiones: caribeño, mexicano-centroamericano, andino, chileno y austral. Estas diferencias dialectales se verían reflejadas en los aspectos fonéticos y léxicos de cada país, lo que implicaría la no existencia de un solo español, sino, además, de variaciones regionales de la lengua.
2.4.5.2. El español contemporáneo
En el informe El Español: una lengua viva, publicado por el Instituto Cervantes (2019) se presentan los siguientes datos:
-
Para el 2019 el español es hablado, aproximadamente, por 483 millones de personas alrededor del mundo como su lengua materna; esto suma más 580 millones con aquellos que están aprendiendo la lengua y los que tienen una competencia limitada.
-
El español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo, después del chino mandarín.
-
Con relación a la población que habla el inglés y el chino, el aprendizaje del español esta aumentado como segunda lengua.
-
Aproximadamente 22 millones de personas estudian el español como segunda lengua.
%
Según los datos dados, el español es la lengua románica más hablada en el mundo y expandida en el mundo; es decir que esta es, aproximadamente, un 47 % de la población total de las lenguas romances. Su expansión demográfica abarca la península ibérica (España) y América, como lo evidencia la tabla 8 sobre los países hispanohablantes.
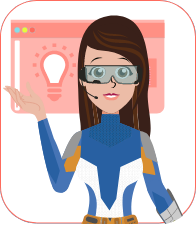
Ten en cuenta que…
En el siguiente enlace puedes acceder al informe del Instituto Cervantes:
Instituto Cervantes (2019). El Español: una lengua viva. Instituto Cervantes: Informe 2019. https://www.cervantes.es
Tabla 9
Países hispanohablantes en el mundo
Para ver la tabla completa, dé clic sostenido sobre ella y desplácela.
Población de los países hispanohablantes |
||||
País |
Población1 |
Hablantes nativos (%) |
Grupo de Dominio |
Grupo de |
México |
125.929.4335 |
96,8 % |
121.899.691 |
4.029.7426 |
Colombia |
49.834.9147 |
99,2 % |
49.436.235 |
398.679 |
España |
46.698.5698 |
91,9 %9 |
42.915.98510 |
3.782.58411 |
Argentina |
44.938.71212 |
98,1 % |
44.084.876 |
853.836 |
Perú |
32.495.51013 |
86,6 % |
28.141.112 |
4.354.398 |
Venezuela |
32.219.52114 |
97,3 % |
31.349.594 |
869.927 |
Chile |
19.107.21615 |
95,9 % |
18.323.820 |
783.396 |
Guatemala |
17.137.20916 |
78,3 % |
13.418.435 |
3.718.774 |
Ecuador |
15.902.00317 |
95,8 % |
15.234.119 |
667.884 |
Bolivia |
11.469.89618 |
83,0 % |
9.520.014 |
1.949.882 |
Cuba |
11.410.14019 |
99,8 % |
11.387.320 |
22.820 |
República |
10.358.32020 |
97,6 % |
10.109.720 |
248.600 |
Honduras |
9.158.34521 |
98,7 % |
9.039.287 |
119.058 |
Paraguay |
7.152.70322 |
68,2 % |
4.878.143 |
2.274.560 |
El Salvador |
6.400.698 |
99,7 % |
6.381.496 |
19.202 |
Nicaragua |
6.347.484 |
97,1 % |
6.163.407 |
184.077 |
Costa Rica |
5.058.00723 |
99,3 % |
5.022.601 |
35.406 |
Panamá |
4.218.80824 |
91,9 % |
3.877.085 |
341.723 |
Uruguay |
3.481.757 |
98,4 % |
3.426.049 |
55.708 |
Puerto Rico |
3.195.15325 |
99,0 % |
3.163.201 |
31.952 |
Guinea Ecuatorial |
1.222.44226 |
74,0 % |
904.607 |
317.835 |
Total |
463.736.840 |
94,6 %27 |
438.676.796 |
25.060.044 |
Adaptada de Instituto Cervantes (2019).
2.4.5.3. Aspectos generales de la ortografía del español
Prieto, C. (2005) describe algunos aspectos generales que se deben considerar del español, como lo es el hecho de que sea una de las pocas lenguas en el mundo en las cuales su ortografía es aceptada por todos los países de habla española, al ser considerado una lengua transparente y minoritariamente fonética, presenta algunos rasgos críticos sensibles en su ortografía:
-
El fonema /b/ presenta dos grafías: b y v para vaso y balón.
-
El fonema /z/ se pronuncia principalmente en España.
-
El fonema /g/ se puede escribir como g y gu, tal es el caso de gorra y guerra.
-
La h es muda.
-
La /j/ puede escribirse como j, g, y x.
-
El fonema /rr/ se escribe con las grafías de r y rr, como ocurre con rosa y carro.
Finalmente, en el caso de los usos del español actual es una de las lenguas con mayor crecimiento en el ámbito de las redes social y la divulgación académica. Esto lo explica el Instituto Cervantes (2019), el cual señala al español como la tercera lengua más utilizada en la red, con una penetración en Internet del 65.8 % de la población hispanohablante, y en las principales redes sociales como Facebook, Twitter y Wikipedia es la segunda lengua en presentación de contenidos.
El segundo aspecto de mayor proyección del español es la producción de información científica en esta lengua. En el caso de los países de habla hispana, solo España y México presentan la mayor parte de textos científicos en este idioma; a su vez, Argentina se encuentra entre los mayores productores de libros en el mundo, y junto con México son las naciones que presentan un más alto porcentaje de creación de producciones filmográficas. Los contenidos científicos que más se producen en español hacen parte de las ciencias sociales, médicas y artísticas, dejando a un lado las ciencias exactas y las ingenierías. A pesar de lo anterior, los países donde se habla el español siguen presentando una muy baja producción de ciencia en relación con las naciones angloparlantes, de donde provienen las principales comunidades científicas.