1. Competencia en el lenguaje, naturaleza y adquisición
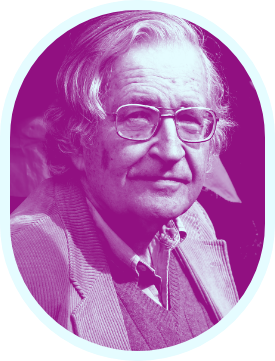
Figura 1. Noam Chomsky.
Adaptada de Corevette (2014).
El concepto de competencia se atribuye a Chomsky, N. (2006), quien lo define como el conocimiento del lenguaje que tiene un hablante nativo de su propia lengua; este saber se fundamenta en la representación mental de la gramática que tiene cada individuo. Como lo indican Hualde, J., Olarrea, A., Escobar, A. y Travis, C. (2009) “la gramática es el conocimiento lingüístico de un hablante tal como está representado en su cerebro” (p. 9); por gramática se establecen los niveles de la lengua, desde el componente fonético, morfológico, sintáctico y semántico. Estos elementos constituyen la competencia y no son tomados por el hablante de forma consciente. De este modo, desde el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas, hasta su posterior crecimiento, estos se ven determinados a tener un uso de la lengua en todo su dominio, lo que implica responder a las situaciones comunicativas que presenta el contexto.
1.1. La naturaleza del lenguaje
Las características del lenguaje, en general, se han definido por una serie de parámetros que hacen al humano un ser particular porque posee un sistema audio-vocal, para poder comunicarse; también, el lenguaje posee una intencionalidad comunicativa, que implica procesos cognitivos como la capacidad de abstracción de la realidad, la lectura del contexto y la habilidad para construir significados. Por otro lado, los procesos lingüísticos que se desarrollan cotidianamente están constituidos por estructuras gramaticales que permiten la producción y comprensión de mensajes; estos pueden ser referidos hacia procesos del pasado (pretérito), del momento (presente) o que pasarán (futuro), y se denominan como el desplazamiento del mensaje en el tiempo, que permite al individuo generar enunciados sobres sucesos que pasaron, que suceden y que no han ocurrido.
Si bien, se cuenta con la capacidad de generar ideas con tiempos verbales, también, la naturaleza del lenguaje es prodiga en generar recursos lingüísticos nuevos. Esta habilidad, se denomina la productividad del lenguaje, que consiste en la capacidad de producir y entender enunciados oracionales que nunca había producido un individuo ni escuchado. Pese a la capacidad de emisión de nuevas palabras y oraciones, dependiendo del contexto, el lenguaje está determinado por un número limitado de sonidos que se concretan en el habla. Esta limitación se describe como la discreción del código, y está contenida por la posibilidad de articulación de los sonidos que varían en cada lengua. De esta limitación se deriva la dualidad de patrones, que consiste en ordenar las reglas combinatorias para la creación de palabras. Por último, la naturaleza del lenguaje dota a los seres humanos de la transmisión de conocimientos de generación en generación para que así que perduren las creencias, los conocimientos, las técnicas y los saberes ancestrales que se han trasmitido desde la oralidad.
Para comprender el origen y desarrollo de la lengua en la especie, es necesario preguntarse por los aspectos cognitivos de los seres humanos, lo que implica saber cómo funciona la comprensión y producción de las lenguas, cómo se aprenden, qué hipótesis existen sobre la adquisición del código, qué procesos de la memoria y reconocimiento son necesarios para tener un desarrollo lingüístico y qué diferencias existen entre competencia, naturaleza (como se vio al principio) y habilidad en el código. Estas preguntas son estudiadas por la lingüística cognitiva que asume el lenguaje como una estructura mental y cognitiva.
Como lo señalan Hualde et al. (2009), la cognición analiza los comportamientos lingüísticos y sus resultantes, que son los textos de la vida cotidiana, el habla y la comprensión de mensajes. La lingüística, desde la perspectiva cognitiva, también investiga los mecanismos que tienen implicaciones en la construcción de pensamiento y que guían el comportamiento de los individuos. Así, en el uso del lenguaje en la vida cotidiana, cuando se escribe, se lee, se responden mensajes o se participa de una acción pragmática determinada, esta perspectiva analiza los procesos internos que permiten el funcionamiento del lenguaje.

¿Sabías que…?
Hay animales que presentan rasgos comunicativos que se han confundido con el lenguaje, un ejemplo de ello son los casos de especies como monos, delfines, loros y abejas:
Los monos vervet utilizan gritos específicos para avisar la presencia de distintos depredadores.
Las abejas son capaces de indicar a sus compañeras, mediante movimientos, la ubicación donde el néctar se acaba de descubrir.
Los delfines transmiten mensajes a través de sonidos que permiten señalar una ubicación específica.
Los perros responden al llamado.
1.2. Adquisición del lenguaje
Las teorías de Chomsky han sido fundamentales para la lingüística cognitiva del siglo XX, dado que han influenciado principalmente las corrientes psicolingüísticas, sintácticas y fonéticas, a través de trabajos como Syntactic Structures (2002), Aspects of the Theory of Sintax (1965) y Cartesian Lingüístics (2009). En sus planteamientos, Chomsky ha abandonado la idea imperante del conductismo como explicación para la adquisición del lenguaje, pues este no explica las formas de desarrollar la gramática y la creatividad en la competencia lingüística en los niños. Así, desechando la formulación de una adquisición del código a través de formas mecanicistas y por estimulación, se ha inclinado por una hipótesis de la adquisición del lenguaje innata o teoría innatista.
Esta responde a la necesidad de generar una teoría general del lenguaje, de corte cientificista que logrará explicar los procesos cognitivos que logran que los niños con poco estímulo o pobreza de estímulo alcancen los niveles de manejo de la competencia. El fundamento de Chomsky partió de la observación sobre la complejidad del lenguaje y la aparente facilidad con la que logra ser “interiorizado” por los infantes en un periodo muy corto de tiempo (Hualde et al., 2009). Lo anterior significaba una tarea de interiorización de una serie de reglas gramaticales que el cerebro procesaba de forma inconsciente, lo que significa aprender el lenguaje sin una instrucción básica, lo que ocurre cuando una persona va a aprender un lenguaje artificial como la programación u otra lengua diferente a su código materno.
Estas reglas, define Chomsky (2006), son universales para todos los seres humanos, por cuanto no discriminan cultura, nación o territorio; tanto un niño o niña de China, Malasia, La Paz, Medellín o cualquier otra parte del mundo nace con la capacidad innata de convertirse en un hablante nativo de su propia lengua, siempre y cuando tenga un desarrollo cognitivo y un sistema fonador normal. De esta teoría surgió la escuela Chomskiana, que defiende la idea del “cerebro pre-programado”, el cual representa la idea de una forma de adquisición y desarrollo de las lenguas común para todos los seres humanos, la cual, al nacer la humanidad, cuenta con unos conceptos inmutables o una gramática interiorizada. La idea que se deriva de lo anterior significa que todos nacemos con un cerebro programado para adquirir una lengua, lo que implica la hipótesis innatista de nacer con una estructura mental que permite el desarrollo del lenguaje.
A este conocimiento y determinación cerebral para el lenguaje se le denomina facultad lingüística innata, que diferencia a los humanos de otras especies y los dota de la habilidad para producir y comprender enunciados oracionales complejos a partir de la información que provee el contexto; este puede ser social, cultural y familiar, y allí están inmersos los niños y las niñas en su etapa de desarrollo. Lo anterior significa que un niño o niña puede aprender cualquiera de los miles de lenguas que existen en el mundo, razón que va más allá de la lengua de los padres; un ejemplo de ello es cuando se nace en un lugar distinto al de la lengua nativa del padre o la madre y los niños aprenden la lengua del lugar que habitan en el tiempo de su desarrollo, fuera de la lengua de sus padres. Esta capacidad en los primeros años del desarrollo se logra gracias a un concepto derivado de la hipótesis innatista, llamado gramática universal. Esta gramática consiste en la suma de las reglas y principios generales que tienen todas las lenguas del mundo y que se encuentran presentes desde el nacimiento.
En Introducción de la gramática hispánica, de Hualde et al. (2009), se resumen los principales aportes de la hipótesis innatista del lenguaje en dos aspectos esenciales: universalidad del lenguaje y pobreza de estímulos:
Haga clic en el ícono para escuchar el audio
- Universalidad del lenguaje: por este concepto se comprende la idea de que no es suficiente que todos los grupos humanos posean un lenguaje para comprobar o dar viabilidad de la hipótesis innatista; es necesario, también, identificar que las características entre las lenguas de todas las culturas tengan más similitud que diferencia, como el hecho de que las lenguas tengan marcación de sujeto, predicado, posiciones de pronombre, entre otras categorías. Estas nociones son determinantes para establecer unos universales lingüísticos, que justifican las tesis de la escuela chomskiana sobre la conformación de las lenguas y, por ende, su modo de adquisición.
Pobreza de estímulos: por estímulo se comprende toda la información que reciben los niños y niñas desde el exterior a través de los sentidos. Esta información se desarrolla en los contextos específicos de desarrollo, como son el lugar, las personas y en general todos los elementos que dan cuenta del mundo exterior. Sobre esto, Chomsky señala cómo la información que se recibe del mundo es fragmentaria y adolece de un orden determinado, de lo cual se desprende que no hay una relación proporcional entre los datos que recogen los niños y niñas de su entorno, y la información de salida, es decir, el lenguaje.
Los argumentos que apoyan esta teoría se respaldan en el corto tiempo que le lleva a los niños desarrollar estructuras complejas del lenguaje, como el manejo de los tiempos verbales, las oraciones subordinadas y una riqueza léxica que aumenta gradualmente y sin explicación clara del contexto. Lo anterior, como lo indican Hualde et al. (2009), no significa que se deba ignorar la importancia de las situaciones comunicativas y todo aquello que rodea a los niños y niñas para estimular su cerebro: significa que no se puede ignorar la herencia genética y la naturaleza en esta etapa del desarrollo.
Algunos de los interrogantes que presenta la pobreza de estímulos a otras posturas teóricas de corte sociocultural, como los enfoques del desarrollo de Piaget y Vigotsky están relacionadas con las formas en que se aprende el significado de las palabras, en cómo se adquiere la representación del mundo, qué estructuras del contexto inciden en el desarrollo de la sintaxis y, en general, el desarrollo gramatical. Estos aspectos no han logrado ser completamente explicados por las teorías mencionadas; tampoco se explica cómo este desarrollo del lenguaje se alcanza a partir de la instrucción formal de la lengua, es decir, la enseñanza. De lo anterior se desprende que los niños y niñas han desarrollado su nivel de lenguaje por la formación y la explicación sobre los componentes del sistema. Por último, las voces que indican que el aprendizaje de las lenguas se da por imitación no logran evidenciar por qué los errores del lenguaje que presentan los niños, tanto en los segmentos críticos en los usos de /m/n/, y /c/s/z/ como en los tiempos verbales son diferentes a los de los adultos, de los cuales se logra la imitación.
Haga clic en el ícono para escuchar el audio
1.3. Etapas del desarrollo del lenguaje
Es clásica la figura propuesta por Chomsky sobre recrear lo que pasaría si un extraterrestre observase lo que ocurre en el proceso de adquisición del lenguaje, y concluiría que esto sucede de forma espontánea y rápida. No hay lugar a dudas de lo sorprendente que es ver convertir los primeros silabeos en palabras y de palabras a oraciones, aunque ningún niño nazca hablando (no comprobado hasta la fecha) si se sabe que este proceso comprende una serie de etapas que responden a las fases y manifestaciones del lenguaje. Los períodos en los cuales se organiza el desarrollo del lenguaje son dos: prelingüístico y lingüístico (Niño, V., 1985 y Hualde et al., 2009).
Período prelingüístico: esta etapa evolutiva se denomina prelingüística por su desarrollo en el primer año de vida, que va desde el mes cero hasta los ocho primeros meses. Este tiempo consta de las primeras vocalizaciones, se distinguen los gritos, llantos y la reiteración de sonidos diferenciados, con lo que se comprende el grito como una manifestación comunicativa que busca establecer contacto con el espacio exterior. También, aparecen los primeros balbuceos y la reduplicación de sonidos con la /b/ y /a/ como “babaaba”. A los diez meses, los niños y niñas ya pueden reconocer y diferenciar la lengua materna de las de otras personas; se presenta la expresividad kinésica, que consiste en expresar a través de la sonrisa, los gestos y movimientos de los ojos, la boca y las manos. Al finalizar el primer año de vida, los niños ya cambian el contenido de las sílabas.
Período lingüístico: este ciclo se caracteriza por la distinción entre los fonemas y la emisión. Para el mes once, aparecen las primeras palabras, que están organizadas por categorías como nombres de individuos, objetos y sustancias, tal es el caso de papá, mamá, agua y leche; se comienzan a presentar las primeras oposiciones fonológicas entre la /m/ y la /p/, y la /b/ y la /t/. Con el desarrollo de los primeros verbos como “dar” comienza el momento de manifestar a través de la lengua materna los elementos que se presentan en el entorno, aumenta el vocabulario y las categorías como adjetivos y nombres propios. A la edad de dieciocho meses se presenta lo que se denomina como una “explosión” del número de palabras, ya que aumenta de forma acelerada la condición de uso y comprensión. Sumado a lo anterior, se evidencian las primeras combinaciones de palabra completas como pelota grande, que son holofrases, entendidas como una palabra con una finalidad comunicativa, que se logra por medio del acortamiento o elisión y se presenta en los primero años.
La aparición de las frases se alcanza gracias a la combinación de términos; como lo describe Niño, V. (1985), se expresan las palabras pivotes, que incluyen un sustantivo y un verbo (dar mango) o (mamá venir). Con la regularización, los niños comienzan a encontrar patrones que les facilita expresar acciones a través de los verbos, que presentan un grado de dificultad en la adaptación del tiempo verbal, por lo tanto, es común escuchar en el español expresiones como “yo andé", “yo sabo”, “está rompido”, unidades que normalizan en la escolaridad.
A los dos años comienza la producción de enunciados con mayor extensión. La producción de oraciones se amplía a unidades interrogativas (¿por qué la mesa es blanca?), relativas (la pelota que me gusta) y subordinadas (quiero eso).
Con relación a lo anterior, Hualde et al. (2009) identifica unas etapas entre el nacimiento y los cuatro años:
Haga clic en los botones para visualizar la información
Sonidos:
Los recién nacidos reconocen el ritmo y la melodía de la lengua materna.
6 meses: los bebés son “fonólogos universales”; de los 6 a los 10 meses ya hacen balbuceo.
7-8 meses: oclusivas sonoras, oclusivas sordas + vocal: “baba”, “mama”.
10 meses: solamente reconocen fonemas de su propia lengua, antes de usar palabras.
12 meses: combinan sílabas distintas: “ta-ma-bu”.
Palabras:
18 meses: dicen su primera palabra. No hay morfología.
18-24 meses: crece su vocabulario; aprenden una nueva palabra cada dos horas; esto va hasta la pubertad.
Errores: son procesos de agramaticalidad que se ilustran en generalizaciones morfológicas y semánticas. Todos los errores que estos cometen son lógicos.
Oraciones:
18-30 meses: combinan dos palabras; siempre en un orden correcto (agente, acción, complemento directo, indirecto).
30-42 meses: se da un cambio en la producción, sin explicación. El tipo de oraciones crece exponencialmente: recursividad, pasivas, morfemas gramaticales, interrogativas, doble negación, género y número.