1. Conceptos generales: comunidad
Los conceptos comunidad y cultura en la actualidad son términos de uso cotidiano, están presentes en discursos académicos de diversos campos del saber. Las palabras no solo tienen un significado sino que generan una conmoción (Bauman, 2006). Las palabras comunidad y cultura son algunas de ellas, producen una buena sensación: sea cual sea el significado de estas, está bien “tener una comunidad, una cultura”, “estar en comunidad”. Las ciencias concernientes al estudio del hombre y la sociedad han estudiado y definido estos conceptos de múltiples maneras. Para Bauman, su sentido denota un “estar en común” “estar bien”, más que unos conceptos, son una acción del sentirse acogido, incluido a partir de intereses o características comunes.
Haga clic en el reproductor para escuchar el audio.
1.1. Definición de comunidad: breve recorrido histórico
Pretender conceptualizar el término comunidad resulta bastante complejo, ya que los acercamientos y planteamientos al respecto llevan años de debate, e incluso en la actualidad aún sigue siendo objeto de estudio y re-significación. Una comunidad, según definiciones clásicas, se encuentra ligada de manera directa al territorio, y este influirá directamente en la manera como se desarrollan las interacciones relacionales de los sujetos y como se realizan las actividades cotidianas.
La definición de comunidad planteada por Socarrás (2004) sustenta, en cambio, que esta trasciende un lugar físico específico, se trata de un grupo humano reunido por la construcción de una historia común en la que se tienen “intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos” (p. 177). Esta definición reconoce el territorio como elemento que participa y, además, amplía la concepción de la palabra al agregar lo cultural (costumbres), eje determinante que se desarrollará en un apartado posterior de esta unidad.
Terry (2012) afirma que, para Tönnies, la voluntad orgánica de la comunidad se constituye de tres formas: por placer, por hábito y por la memoria. La concepción de Tönnies (como se citó en Terry, 2012, párr. 7), respalda la división clásica de las comunidades, la cual plantea tres categorías:
Haga clic en los botones para conocer las categorías.
Comunidad de sangre, descrita como “la más natural y primitiva, de origen biológico, como la tribu, la familia o el clan”.
“Comunidades de lugar (cuyo origen es la vecindad, como las aldeas y asentamientos rurales)”.
Comunidades de espíritu que se originan en “la amistad, la tradición y la cohesión de espíritu o ideología”.
Es preciso contemplar a partir de ahora los siguientes cuestionamientos, los cuales servirán de guía para el desarrollo posterior de la temática sobre la que se ha hecho énfasis desde el principio de la unidad:
¿Qué es una comunidad sorda?, ¿quiénes son los miembros de una comunidad sorda? y ¿cuáles son las características identificadoras de tal comunidad?
Continuando con la conceptualización del término comunidad, tenemos que esta implica entonces la construcción de un sistema de relaciones sociales, la asociación de individuos, un espacio geográfico común, patrones o prácticas culturales y, según Causse (2009), un profundo sentimiento de pertenencia. El desarrollo de esta comunidad e identidad cultural se da a propósito de su carácter histórico (Socarrás, 2004).
En el desarrollo de una comunidad, los miembros de esta buscan un reencuentro con sus raíces comunes, sus historias; así, la comunidad se concibe como un grupo específico con una identidad propia y diferenciadora de otras comunidades. El desarrollo de la identidad y los valores propios de una comunidad posibilita, a su vez, la creación y desarrollo de una cultura (comportamientos y creencias), elementos que interactúan constantemente entre sí (comunidad y cultura). Con la experiencia colectiva se reorganizan emociones, se construyen significados y es posible la identificación con el otro; esto es un elemento positivo que fortalece la comunidad.
Hablar de comunidad también implica analizar la forma en que se comunican (códigos auditivos y no auditivos) dentro de esta, los símbolos y sentidos de dicha comunicación. De allí el concepto de comunidad lingüística como elemento de cohesión y articulación entre las personas que conforman una comunidad, el cual se abordará en el siguiente apartado.
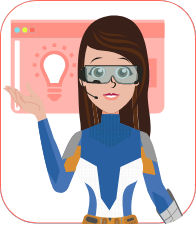
¡Reflexionemos!
Cabe entonces preguntarnos, de manera más específica:
-
¿Qué papel juega la lengua, el código lingüístico común, en una comunidad?
-
¿Qué impacto genera la afinidad dentro de un grupo social?
-
¿Qué es una comunidad lingüística?
1.2. Definición de comunidad lingüística
Las definiciones de comunidad analizadas anteriormente y los diversos elementos que convergen en su construcción, contemplan en su mayoría propiedades “de carácter estructural y funcional relacionadas con la perspectiva socio-histórico-cultural de manera armónica”, sin perder de vista el aspecto cohesivo lingüístico, el cual posibilita la comunicación y les permite a quienes conforman una comunidad reconocerse como tal (Causse, 2009, [p. 4]).
En el año 1996 se realizó en Barcelona la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, lo que dio como resultado la Declaración universal de derechos lingüísticos, en cuyo artículo 1.1 se define la comunidad lingüística como todo grupo de personas que comparte un espacio geográfico, se identifica como pueblo y comparte una lengua común que cohesiona su cultura, todo ello atravesado por un aspecto histórico.
A la concepción de comunidad, se incluye entonces el componente lingüístico “como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros”. Dimensionar de la manera más integral posible los elementos y variables que convergen e inciden en la conformación de comunidad, permitirá comprender a su vez, en mejor medida, los acercamientos que se realizarán más adelante a las personas sordas, sus características y relaciones frente a lo comunitario, su cultura y su forma de comunicación.
Haga clic en el reproductor para escuchar el audio.
La constitución de una comunidad lingüística implica el desarrollo de acciones concernientes a lo individual y a lo colectivo que permiten afirmar la identidad lingüística de una comunidad. La Declaración universal de derechos lingüísticos, en su artículo 3.2, también declara:
el derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura; el derecho a disponer de servicios culturales; el derecho a una presencia equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los medios de comunicación; el derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos oficiales y en las relaciones socioeconómicas (Declaración universal…, 1998, p. 24).
Ante lo enunciado anteriormente, es importante destacar un elemento relevante: el carácter tanto individual como comunitario que se le da a la normativa respecto a la lengua.
García León (2014) afirma que,
para autores como Oriol y Hamel:
[…] la declaración entiende que el ejercicio de los derechos lingüísticos solo se puede realizar en comunidad, pues es en el seno de esta en donde se emplea la lengua. Este elemento es de suma importancia, en la medida en que los derechos lingüísticos son individuales y sociales al mismo tiempo […]. Esto conduce a que en el plano individual, cada persona tenga el derecho a aprender y desarrollar su lengua materna y a usarla en contextos socialmente relevantes. En cuanto el plano colectivo, se entiende que las comunidades tienen derecho a mantener su identidad etnolingüística, a establecer sus propias escuelas y a mantener autonomía para administrar asuntos relacionados con la cultura y la lengua (p. 167).
La lengua desempeña entonces la función de ser canal o sistema de signos lingüísticos comunes entre los individuos que conforman una comunidad; el componente lingüístico posibilita las interacciones y, por ende,
permite la construcción y desarrollo de la cultura.
Causse (2009) resalta precisamente este componente lingüístico sobre los otros elementos, tanto estructurales como funcionales, mencionados anteriormente
y plantea una propuesta de re-definición del concepto comunidad como...
[…] el grupo humano enmarcado en un espacio geográfico determinado que comparte, en lo fundamental, comunión de actitudes, sentimientos y tradiciones y unos usos y patrones lingüísticos comunes correspondientes a una lengua histórica o idioma; con las características propias que le permiten identificarse como tal ([p. 5]).
Frente a los elementos lingüísticos de una comunidad, es válido precisar los siguientes dos aspectos:
1
Lenguaje:
[…] no es más que el producto de la función neural que hace posible que el hombre construya un universo de opciones de significado, lo almacene en su memoria, lo evoque, lo enriquezca o lo rectifique, lo represente cuantas veces quiera, incluso sin tener el propósito de comunicar (Tobón, 2001, p. 109).
2
Lengua:
Es un “sistema internalizado por cada individuo durante su infancia, gracias a la acción de la comunidad lingüística que lo rodea” (Tobón, 2001, p. 50).
El lenguaje/lengua es una característica fundamental
de la experiencia humana, es lo que posibilita la estructura narrativa de nuestra experiencia, nos permite el surgimiento de la vida social, sobre la base de significados compartidos (Schorn, 2009).
Cada cultura a través del lenguaje mantiene una comunicación simbólica que les da identidad y los fortalece como comunidad.